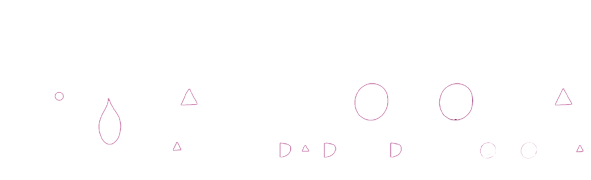A priori/ a posteriori: expresiones que, aplicadas a las pruebas de la existencia de Dios, remiten a su punto de partida.
Se denominan pruebas a priori las que son puramente racionales; es decir, según las ideas y los principios evidentes de la razón, no proceden de la experiencia sensible (relaciones lógicas de ideas).
Las pruebas a posteriori inician la demostración a partir de los datos que ofrece la experiencia, como la perfección percibida en los seres creados o el orden de la naturaleza. Se elevan de los efectos a su causa.
Argumento ontológico: prueba de la existencia de Dios, elaborada por san Anselmo, a partir de su esencia. Afirma que, si se concibe a Dios como ser perfecto, se ha de concluir su existencia necesaria, tanto en el intelecto como en la realidad. De otro modo, no sería el ser perfecto presupuesto. Este argumento ha tenido numerosos partidarios y detractores a lo largo de la historia de la filosofía.
Ciudad de Dios: ciudad formada por todos aquellos seres humanos que cimientan su vida en el amor a Dios. Convive entremezclada en la historia con la ciudad terrena. La historia de la humanidad, dirigida por la Providencia divina, terminará al final de los tiempos con el triunfo definitivo de la ciudad de Dios.
Ciudad terrena: ciudad formada por todos aquellos seres humanos que rigen su vida por el amor propio. Convive entremezclada en la historia humana con la ciudad de Dios.
Distinción esencia/ existencia: diferencia que estableció Aristóteles entre el contenido inteligible de un ente (forma) y la realidad fáctica (existencia actual) de ese ente. Avicena retomó esta diferencia para fundamentar su distinción entre los seres contingentes y el Ser necesario.
Distinción Ser necesario/ ser contingente: el primero es aquel que no es causado y cuya esencia no puede no existir; el segundo, en cambio, es causado y su esencia implica que es posible que exista o que no exista. Avicena introdujo esta distinción, que adoptó Tomás de Aquino.
Ejemplarismo: doctrina que propuso Agustín y que se inspira en la teoría de las ideas de Platón, según la cual las esencias de las cosas, fuente de su ser y su verdad, se encuentran como modelos o ejemplares en la mente de Dios antes de la Creación, y no se distinguen de él.
Iluminación (teoría de la): doctrina de Agustín de Hipona, según la cual Dios proporciona una luz a la inteligencia humana para que pueda elevarse hasta las últimas verdades inteligibles, a partir de la percepción de las cosas sensibles.
Intelecto agente: intelecto que actúa sobre la imagen sensible para sacar de ella, mediante abstracción, lo inteligible o el concepto. Los primeros filósofos musulmanes y judíos, como Avicena, Averroes y Maimónides, debatieron sobre su naturaleza (si es universal o individual, inmortal, etc.).
Ley eterna: concepto que introdujo Agustín de Hipona, que lo define como “la razón divina o voluntad de Dios que manda conservar el orden natural y prohíbe quebrantarlo”.
Libre albedrío: facultad del ser humano para obrar voluntariamente. Es el motor de nuestras acciones y de él depende su bondad o maldad, en la medida en que acepta o rechaza la ley divina.
Mal: para Agustín de Hipona, es privación del bien, es decir, no tiene subsistencia propia. El mal hace referencia a un bien al que le falta la propia perfección. El verdadero mal es el moral, que consiste en la actuación voluntaria del ser humano en contra de la ley de Dios.
Maniqueísmo: doctrina fundada por Manes (siglo III). Sostiene la existencia de dos principios absolutos y contrarios, el bien y el mal, que luchan entre sí. Agustín de Hipona la defendió en su juventud; después, la abandonó y refutó.
Sabiduría: según Agustín de Hipona, es el conocimiento racional superior que tiene por objeto las verdades eternas, universales y necesarias. Permite comprender la esencia de las cosas y conduce a la contemplación, que alcanza su culmen en el conocimiento y amor de Dios.
(AA.VV. 2Historia de la Filosofía. Editorial Casals. Barcelona 2016)